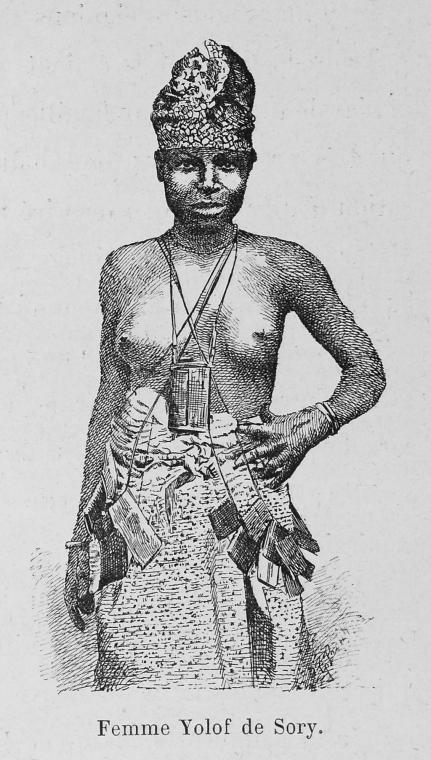
“Ya no hay negros, no:
hoy todos somos ciudadanos.”
Poema satírico brasilero, de 1888
Moype namuy wantrawa, ñimuy na maya nukucha waminda moirun, truy wam mana mersrage, truguri napa y ñimpa pegueleguinnatan. Aquí y ahora hablé a ustedes en mi lengua. Podría seguir hablando muy largo, pero ustedes no me entenderían. Si ustedes no me han entendido, si no han comprendido lo que dije, eso prueba que somos diferentes.
Lorenzo MUELAS
La construcción simbólica de la etnia no está desligada de la participación en un mundo político referente en el que, necesariamente, entra en negociaciones de sentido tanto como en ajustes de expectativas. Así, la pertenencia étnica reclama y demanda en el contexto de la nacionalidad su significación, sitúa la identidad y la ancestralidad como base de la plataforma de los sujetos y organizaciones movilizadas por su incorporación al legado patrimonial y sustenta las acciones en torno a su reconocimiento, visibilización e inclusión en los relatos y figuraciones nacionales como en el reparto de los beneficios asociados a la gestión de lo público y a la generación de bienestar.
Para la Corte Constitucional colombiana, organismo garante de la supremacía constitucional en el ordenamiento jurídico y de las actuaciones gubernamentales y de los particulares involucrados en la prestación de servicios públicos, resulta válido y justificable constitucionalmente dimensionar la ciudadanía en torno a la diferencia, al afirmar que más allá de “la noción clásica de la ciudadanía en tanto atributo formal de individuos abstractos, admitiendo que una parte esencial y constitutiva de la subjetividad humana está dada por la pertenencia a un grupo determinado, y que, en ciertos casos –como los de los pueblos indígenas y las comunidades negras–, dicha adscripción es de tal importancia para los individuos que la comparten, que constituye el marco referencial de su visión del mundo y de su identidad, por lo cual se trata de un hecho social digno de ser reconocido y protegido con medidas que, como ésta, vayan más allá de la simple retórica”[ii].
A la identificación étnica, tradicionalmente entendida como el proceso de diferenciación cultural, significación de lo compartido, vivido y externalizado como individuos y colectivos, interacciones socioculturales autopercibidas y heterodefinidas en relación con los otros, a partir de lo cual se suceden transformaciones, adaptaciones y actualizaciones identitarias; se incorpora hoy una lectura que sitúa la etnicidad en un contexto de gestación de ciudadanías diferenciadas, cuya base de articulación nace del vínculo construido entre quienes se adscriben a un grupo determinado acudiendo a motivaciones culturales e identitarias[iii].
La etnia es una construcción reivindicativa de carácter ciudadano, anclada en el reconocimiento social y la valoración cultural y política de la diferencia, en procura de situar en lo público y movilizarse en torno a “un conjunto de demandas y prácticas políticas que apelan a la profundización de a democracia y la participación, al rompimiento con el clientelismo y, sobre todo, a la búsqueda del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales dentro del marco de los Estados nacionales”[iv]. Esta afirmación hace necesario precisar algunos matices de la acción movilizatoria que diferencian al reclamo étnico de otras formas actuacionales.
En primer lugar, etnia y movimiento social articulan una tensión que evidencia las diferencias entre reconocimiento, como acción exógena y adscripción como actuación endógena por la que, a diferencia de los procesos de lucha y articulación de demandas de los movimientos sociales tradicionales; la organización y movilización en torno a la ampliación de la ciudadanía étnica adquiere un carácter histórico y estructural nacido no de la homogeneización y la incorporación masiva a los procesos institucionales sino desde la particularidad de pertenecer a grupos para los que resulta imperioso que perduren tradiciones, valores, culturas y formas de vida identitarias y diferenciadoras.
De igual manera, el discurso étnico se sitúa conceptualmente en una dinámica intelectual crítica frente a la reducción que expresa el concepto raza, articulado a códigos societales pigmentocráticos y biologicistas. Igualmente, etnia es un concepto con una fuerte carga ideológica; ello es innegable. Sin embargo, ¿resulta posible construir conceptos sociales ideológicamente asépticos? En lo personal, no lo creo. A diferencia de la lectura biologicista, cuya impronta se asienta en la supremacía racial como marca identitaria que condena a los diferentes a la servidumbre, la dominación y la inferioridad en todos los sentidos que resulten imaginables, el reconocimiento étnico se ancla en la valoración de la diferencia, la identidad ancestral y la actuación política identitaria en procura de la satisfacción de derechos colectivos.
Su carácter no consiste en una pretensión de disputa por la preeminencia de una cultura frente a otra sino, precisamente, en el cuestionamiento de tal mistificación, en procura de restituir la significación de lo diverso, de lo no homogéneo. Lejos está de tal comprensión, reproducir la idea transmisionista de una cultura genética hereditaria o de reduccionismos universalistas o esencialistas[v]. Si bien ciertos rasgos físicos conllevan referencias biológicas comunes a individuos humanos concretos, de ello no se desprende su apropiación y autopercepción como partícipe de tradiciones culturales ancestrales. ¡El reconocimiento implica al sujeto; el racismo no!
Aunque el concepto de etnia no siempre es de buen recibo, se ha instalado entre las y los académicos como una idea de mejor calado que la de raza por las serias implicaciones etnofóbicas y xenofóbicas presentes en una tradición del pensamiento social acrítico y biologicista.
Las coordenadas conceptuales para entender el concepto de etnia se sitúan en paralelo con las del concepto nación; mucho más cuando, bajo la excusa de integración y mimetismo nacional, se acude al mestizaje para desconocer herencias y particularidades étnicas no determinadas por la identificación con una lengua, un territorio exclusivo o “idénticas liturgias”; como ocurre con afrodescendientes situados más allá del territorio ancestral isleño, costero o ribereño, situados en diversas poblaciones y ciudades del país. Por ello las nociones de etnicidad y etnización dan cuenta de un proceso complejo de alumbramiento étnico que desborda los estrechos límites de la construcción nacional para advertir la significación que para un colectivo determinado adquieren las marcas identitarias a las que adscriben sus miembros[vi].
En la búsqueda del reconocimiento identitario y en el propósito de articular una teoría política de la afrodescendencia, resulta preciso indagar por las imbricaciones de estas relaciones conceptuales y su peso en la gestación de políticas públicas de inclusión étnica y diferenciación en las ciudadanías.
[i] Este es un aparte de mi trabajo de investigación “Africanía, cimarronaje e independencia: Aportes interpretativos en la construcción de una teoría política de la afrodescendencia”.
[ii] Corte Constitucional. Sentencia 169 de 2001, que declara exequible el proyecto que se convertiría en la Ley 649 de 2001, con la que se garantiza representación política por circunscripción nacional especial a las denominadas “minorías” étnicas y subnacionales.
[iii] Al respecto y no sin reservas puede revisarse Guillermo BONFIL BATALLA y José Manuel VALENZUELA ARCE (Coord). Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad cultural y modernización. El Colegio de la Frontera Norte, 2000 y Daniel GUTIERREZ MARTINEZ y Helen BALSLEY CLAUSEN (COORD) Revisitar la etnicidad. Miradas cruzadas en torno a la diversidad. Siglo XXI, 2008
[iv] Álvaro BELLO. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. CEPAL, 2004, p. 13
[v] Parto de Taylor y no de Hegel para dar cuenta de la lucha por el reconocimiento; pues resulta preciso advertir que no son del mismo corte tales concepciones. Siendo la del Alemán una búsqueda filosófica a mi juicio bastante impráctica hoy; según la cual individuo y pueblo se determinan sin otras mediaciones: el individuo gana reconocimiento en tanto pueblo (folk y no demos) y sólo la universalidad del pueblo, afirma, da sentido y determinación a la actuación individual y los procesos de interacción social imbuidos por la comprensión ética nacionalista en la que el lenguaje y la tradición como marcas culturales absolutas. Esta perspectiva armoniosa que desinstala el conflicto y la lucha política por el reconocimiento situándolo en un modelo valorativo universal articulador de una identidad igualitaria, resulta políticamente oponible a la construida bajo los referentes de la diferencia, la interculturalidad y el reconocimiento identitario étnico diverso; mucho más si frente a Hegel se sitúan los aportes y reflexiones, con muchos matices de por medio, planteados por Taylor, Young, Frazer, Honneth, Kymlicka y Walzer, en quienes el asunto del reconocimiento se dibuja como un problema asociado a la construcción de la ciudadanía diversa y al reconocimiento de modelos éticos asociados a la ‘raza’, el género y la clase social, antes que a la remisión de una eticidad absoluta y en abstracto, cuyas consideraciones prácticas conllevan el desconocimiento de importantes particularismos como el étnico, soporte de las presentes consideraciones. Sobre este asunto en Hegel, H.W.F. HEGEL. Fenomenología del espíritu. (1807). Traducción de Wenceslao Roces. FCE, 1996; Carlos Emel RENDON. “la lucha por el reconocimiento en Hegel como prefiguración de la eticidad absoluta”. Ideas y valores, Nº 133, abril de 2007, pp. 95-112. Axel HONNETH, Manuel BALLESTERO, Gerard VILAR. La lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los conflictos sociales. Crítica, 1997
[vi] Al respecto Álvaro BELLO. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. CEPAL, 2004, p. 42 – 46 y la muy adecuada bibliografía que referencia; Anthony SMITH. Nacionalismo y modernidad. Akal, 2000, p. 96 - 100












